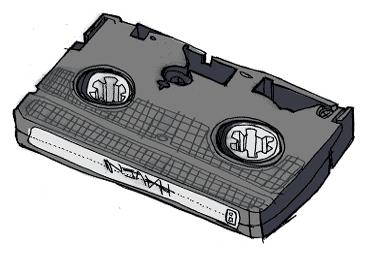X
Hoy amanece otro 31 de julio más, otro año, el que hace diez. Una década, una vida, un mundo, y no puedo evitar regresar mentalmente a esos momentos. La mejor semana se acababa, habíamos exprimido cada segundo, cada respiro, cada mirada, cada palabra, para gozar al máximo de las imágenes, los olores, los sonidos, los rizos, los cuerpos. Las miradas más intensas, la contemplación de lo efímero. No quedaban huecos en los abrazos, que no ocuparan nuestra piel. La intensidad de esos abrazos transmitía el apresurado latido de los corazones, la agradable calidez de los cuerpos y el sabor salado de las lágrimas al rodar por las mejillas adheridas. Inconscientemente queríamos conservar la firma personal grabada en los recuerdos, en ese cerebro que margina en sus rincones los pensamientos lejanos, pero que en ocasiones te asaltan con las sensaciones más vitales. Imágenes grabadas y cinceladas en las neuronas, como la visión en un duermevela justo antes del amanecer de tu silueta contra la tenue luz del alba, sentada e inclinada sobre el pupitre, mientras buscaba tu contacto entre las sabanas sin éxito. Días después encontré la carta que escribiste, hallando así la explicación a esa imagen que pensé era un sueño. Aparecen tan claras ahora, como el abrazo en las ruinas de Caracalla, nuestro baile en el Havana Club, el paseo nocturno por delante de la quinta bandera, la carta en un buzón de una casa en Vicenza. Parecen extraídas de una novela o de un film como la Dolce Vita. Y es que la vida pasa de momento.